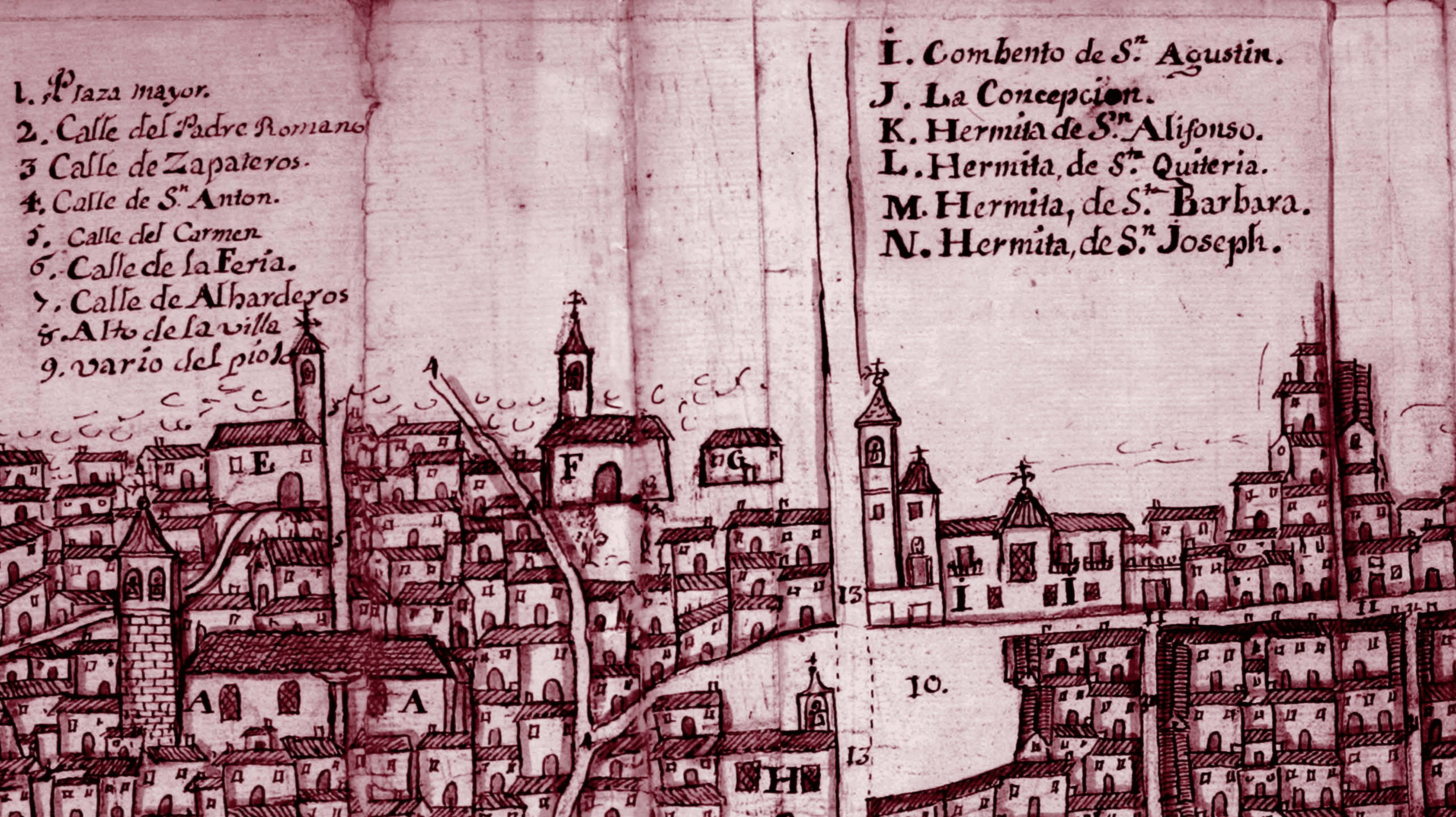Prólogo
Entre montes y playas, sandalias y helados, lunas de julio y perseidas de agosto se nos fue volando el verano, como tantos otros se han ido, como tantos otros se irán. El otoño llega despacio pero implacable, con la sutileza y la sabiduría de un viejo entomólogo y sus alfileres, obsesionado con colocarlo todo en su debido sitio: los niños en las escuelas, los universitarios a los pasillos de las facultades, los coches a sus atascos, los trabajadores a sus desvelos y los coleccionables atestando los quioscos de prensa. Y, poco a poco, las aves que nos invadieron en primavera pondrán rumbo a sus cuarteles de invierno, más allá de los desiertos de África. Es tiempo de setas y calabazas, de cálida lumbre en el hogar, de cuentos de brujas, granadas, membrillos y castañas asadas. Pero sin duda, para los amantes de la ornitología, el otoño trae consigo un momento especial: el regreso de las alondras (Alauda arvensis) a la mitad sur de la península. Aláudido típico, común y bien distribuido por las latitudes templadas de Europa y Asia, en España ocupa de forma continua la mitad norte peninsular y es estacional en la mitad sur, distribuyéndose por zonas desarboladas, como páramos, pastizales, cultivos de cereal, saladares y formaciones de matorral bajo (tomillares, brezales…), tanto en cotas bajas como en áreas de montaña (SEO Birdlife).
El regreso de las alondras
Alauda es la denominación latina con la que Plinio el Viejo, el zoólogo mayor del mundo antiguo, nombró a las alondras en su obra cumbre, Naturalis Historia. La máxima autoridad científica de Roma escribió sobre ellas: “la belleza de su trino no se corresponde con su plumaje que, de tonos apagados, le sirve para camuflarse en los ocres campos de la otoñada). Muchos siglos después, a mediados del XVIII, Carl von Linneo, el naturalista sueco que quiso “ordenar la Obra Divina”, añadió al nombre de Alauda el epíteto ‘arvensis’, en clara alusión a la preferencia de las alondras por el ‘agro’, las campiñas de labor y los terrenos abiertos.
Sus adaptaciones al medio y los matices de su etología continuaron llamando la atención de los ornitólogos del siglo XIX, especialmente del más importante de todos ellos, John Gould. El brillante naturalista inglés ya advirtió la anatomía recta de su espolón, a diferencia de las formas curvas de las especies arborícolas. Sin duda, este diseño favorecía la posibilidad de ‘caminar’ por el suelo, permitiéndole desplazamientos rápidos y ágiles mediante menudos pasos. Pero no es esta la única ventaja adaptativa de la alondra –y los aláudidos en general– para la vida terrestre, en un medio aparentemente hostil, con poca cobertura, sin apenas arbolado y, por ende, muy accesible a los carnívoros depredadores. Los aláudidos presentan, sobre las plumas del vuelo o rémiges primarias, unas plumas secundarias que las protegen del sol, la lluvia o la humedad del rocío, de manera que si necesitan emprender un vuelo de urgencia no se verán afectadas. De otra parte, además de la homocromía con el medio en el que viven, lo que facilita su camuflaje y ocultamiento, sus nidos y huevos mantienen este mismo patrón de tonos discretos y apagados, fácilmente confundibles con la vegetación herbácea del entorno. Pero sin duda, lo que más llamó la atención a los ornitólogos de las alondras es un comportamiento que Gould definía con este asombro: “durante el periodo de incubación, los machos de las alondras se tornan señuelos vivientes, situados a alturas de varios cientos de metros, cantan con delectación, como atrayendo hacía sí mismos el ataque de halcones, alcotanes y esmerejones, una etología casi suicida que, no obstante, permite que los pollos y juveniles puedan estar más seguros”. Este principio lo definió Stephen Jay Gould, el más importante biólogo evolucionista del siglo XX, con esta lapidaria sentencia: “la naturaleza prefiere a la especie antes que al individuo”.
Epílogo
Pero volvamos de nuevo al otoño. Si mirásemos al cielo azul, colgadas como pardas estrellas del día, veríamos la silueta de las alondras emitiendo su precioso canto. Su regreso es un tributo a la España vaciada, a las cañadas tantas veces hoyadas por los pastores y sus rebaños, a los pastizales y las campiñas, a las mañanas de rocío, verdeo y vendimia, a los paseos por las alamedas y los atardeceres anaranjados, a los pueblos blancos de ganado y trigo, barbechos y siega, de llanuras castellanas y frondosas lindes de gramíneas atestadas de cardos y caracoles.
‘Y aunque no me quisieras te querría por tu mirar sombrío, como quiere la alondra al nuevo día, sólo por el rocío’,
… escribiría Lorca en Madrigal de verano. La estatua dedicada al mayor poeta que conoció la lengua de Cervantes, sosteniendo con dulzura una alondra frente a la madrileña Plaza de Santa Ana, es, sin duda, el simbolismo perfecto a la exaltación de la belleza y la libertad de una de las aves más icónicas del medio rural español, desde las llanuras de la Alcarria, al páramo leonés, pasando por las garrigas valencianas y la infinita vega del Río Grande, sobre los fértiles vergeles del Valle del Guadalquivir. Es otoño, y llega el tiempo de las alondras.


.avif)

.avif)