Otoño de 1895. Un pequeño y desconocido islote del Pacífico, será escenario de uno de los mayores colapsos ecológicos descritos por la ciencia… el gato del farero y la fulminante extinción de una especie. Pero ¿cómo ocurrió?
Imaginen a un hombre de mediana edad, David Lyall, destinado por la Armada Británica al faro de la Isla de Stephens, un peñón rocoso situado entre las dos mitades de Nueva Zelanda con un intenso tráfico naval. El bueno de Lyall, hombre adusto y de pocas palabras, decidió llevarse consigo a su mascota, el pequeño Tibbles, un simpático gato que le ayudaría a sobrellevar las largas noches en el faro.
Una buena mañana, a las puertas del faro, el señor Lyall encontró un pajarillo muerto, de bellísimo aspecto y totalmente desconocido para él. Lyall, que era un amante de la ornitología, decidió disecar al pajarillo y enviarlo al museo de Ciencias Naturales de Wellington, donde el prestigioso naturalista Lionel Walter Rothschild, corroboró el descubrimiento de la nueva especie, a la que puso el nombre de Chochín de Lyall (Xenicus lyalli) en honor a su descubridor, el farero de nuestra historia.
Lo que ocurrió es que la anécdota iba a convertirse en tragedia. Día a día aparecían más ejemplares de esta ave esparcidos por los alrededores del faro, en la puerta y en los peldaños de la escalinata, hasta que finalmente el Sr. Lyall sorprendió a su gato con uno de estos ejemplares entre sus fauces, aún vivo, y se percató que era el pequeño minino el causante de tal cacería.
El chochín de Stephens, ave nocturna y no voladora, carente de defensas ante depredadores que no existían en su entorno natural, se extinguió en tan solo 4 meses, durante el primer invierno en que el Sr. Lyall ejerció de farero en la isla.
El gato del farero había hecho desaparecer la única población mundial, sin duda pequeña, de esta ave, un ejemplar del que la ciencia no puedo conocer gran cosa de su biología, dada la velocidad a la que se extinguió.
Este ejemplo, ampliamente conocido en el mundo de la ecología, se convirtió en paradigma del impacto que las especies invasoras ejercen sobre la fauna o la flora nativa de un lugar y los graves desequilibrios que infligen en los ecosistemas. Es lo que se conoce en las ciencias naturales como el Efecto Frankenstein, en alusión al protagonista de la famosa novela de Mary Shelley, un término que hace referencia a la introducción o suelta ‘bienintencionada’ de un ser vivo, pero cuyas consecuencias insospechadas e impredecibles pueden terminar en tragedia, igual que en la historia del inolvidable monstruo.
Tibbles, el gato del farero, es sólo un ejemplo más de tantos otros casos de especies introducidas y exóticas que hoy son graves problemas para la conservación de la biodiversidad: el siluro en el delta del Ebro, el visón americano en los bosques caducifolios, el cangrejo americano en los ríos de España, el mejillón cebra en los humedales, la Phytophthora en los bosques de quercíneas, el alga asiática en las aguas del estrecho o el escarabajo picudo de Egipto, conforman un ejército de hongos, insectos, aves, peces o mamíferos que han desplazado a las especies autóctonas, en casos, hasta empujarlas a la extinción. En este sentido, España se sitúa a la cabeza de Europa en el desarrollo normativo para afrontar el reto de las especies invasoras, aprobando un extenso catálogo de especies en 2011. Esta normativa incluye cerca de 200 especies invasoras, algunas tan dañinas como la avispa asiática, el Jacinto de agua, el mapache o el galápago de Florida, lo que está provocando que nuestra biodiversidad sea de las más afectadas por esta problemática.
Habrá quien piense que la vida es así. Los seres humanos, en nuestro incesante devenir histórico, llevamos milenios viajando de un lugar a otro, portando con nosotros animales y plantas que nos acompañaron a los nuevos destinos con fines económicos o recreativos y que, utilizados bienintencionadamente para nuestro interés, provocaron severos impactos en los ecosistemas nativos, un verdadero problema que llevó a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) a declarar a las especies invasoras como una de las graves amenazas para la conservación de la biodiversidad a escala planetaria.
¿Cómo podemos mitigarlo? Pues sin duda con una mezcla de responsabilidad compartida entre ciudadanía y administraciones. De una parte, evitando la suelta deliberada de especies invasoras en el medio o la tenencia ilegal de especies alcotonas. De otra, los poderes públicos deben valorar y detectar con la rapidez la presencia de estas especies en los ecosistemas naturales y actuar con planes de control y/o eliminación. Un compromiso compartido que debemos asumir para evitar la extinción de nuevas especies, preservar hábitat, ecosistemas y entornos naturales que sufren hoy las amenazas de un mundo cambiante donde la inmensa mayoría de los impactos proceden de la especie humana.


.avif)
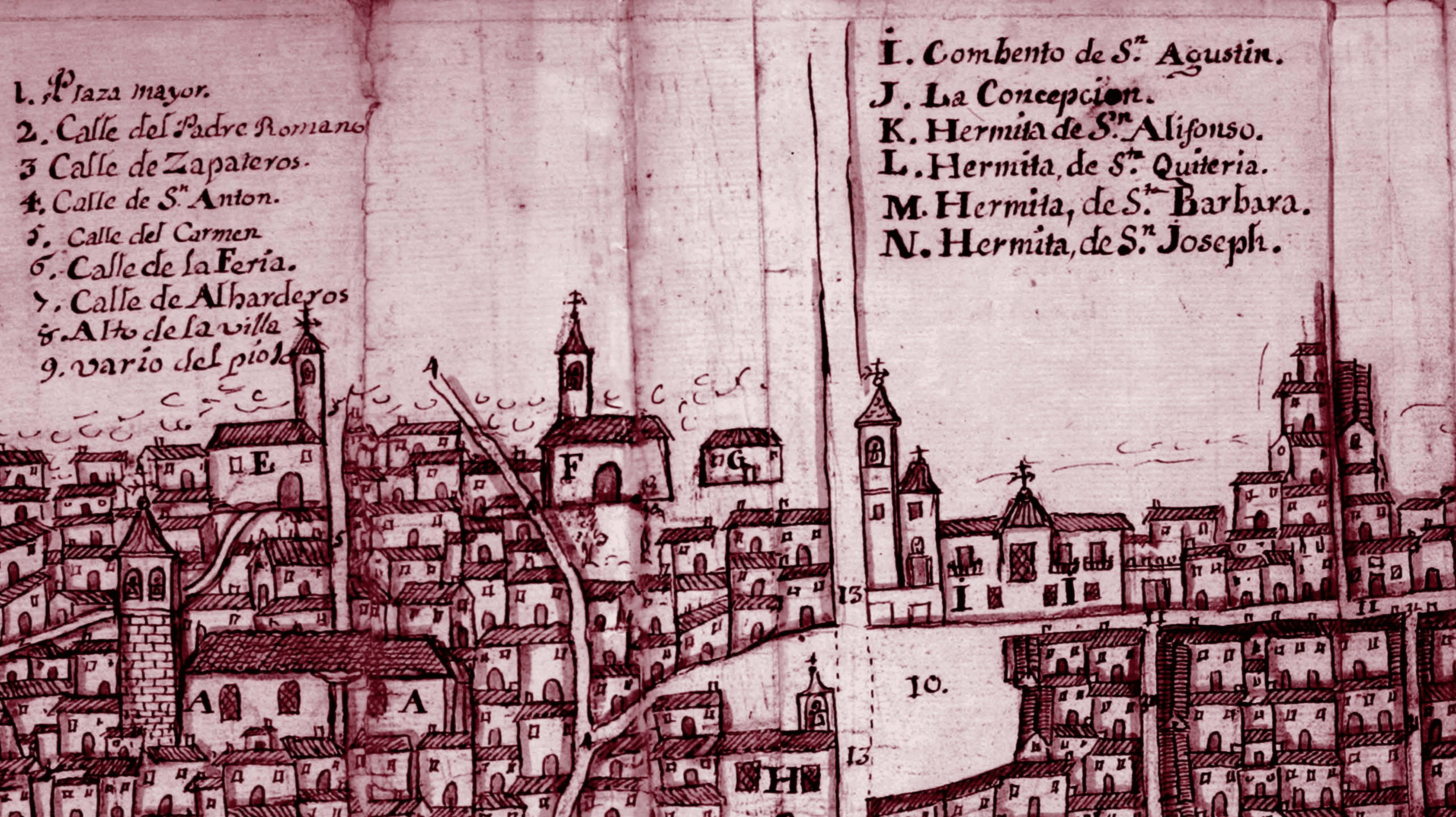
.avif)




